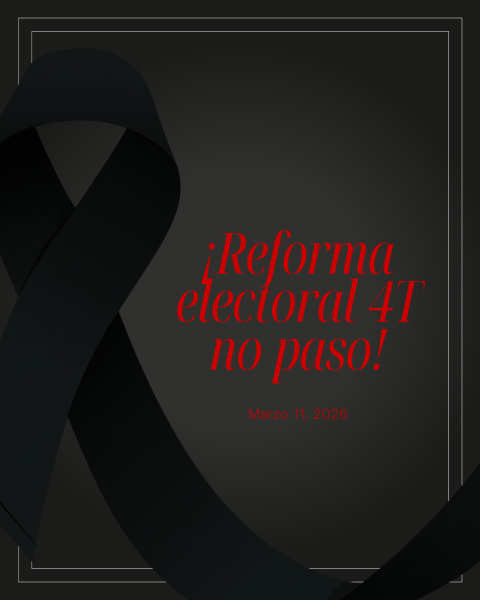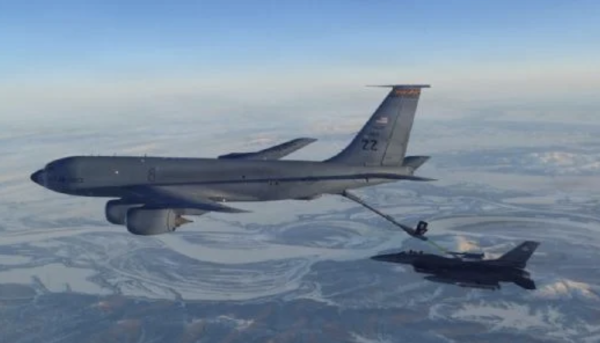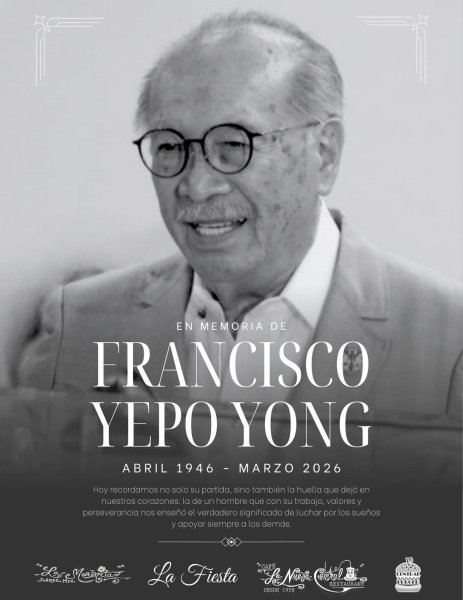Chilmoleras: entre el barro, el chile y el chisme
A ti ciudadano.
Imagina una calle de barrio en pleno siglo XIX, afuera de la pulquería hierve el aceite, el olor del chile se mezcla con el humo de la leña y una mujer en delantal grita la orden mientras revuelve su olla de barro. No solo sirve un guiso picante: también reparte noticias, rumores y risas. Esas mujeres son las chilmoleras, personajes entrañables y polémicos de la vida mexicana.
El término chilmolera proviene del náhuatl: chilli (chile) y molli (mezcla o salsa). En su origen se refería tanto al platillo (una salsa espesa de chile tatemado, a veces servido con arroz, carne o huevo cocino o bolitas de masa) como a la mujer que lo cocinaba y vendía en las calles. Sin embargo, con el mismo nombre también se conocía al utensilio de barro usado para moler chiles suaves, pariente del molcajete, que aún sobrevive en cocinas tradicionales.
Las chilmoleras se instalaron en esquinas, mercados y sobre todo afuera de las pulquerías, donde el guiso picante acompañaba la bebida popular. Eran mujeres que transformaban el saber doméstico en oficio, sosteniendo a sus familias desde la economía informal. Pero su papel iba más allá de lo culinario: sus puestos se volvieron puntos de encuentro comunitario.
Sí, en sus puestos se compraba comida, pero también se compartían rumores, se ventilaban secretos y se corrían las voces del barrio. No por nada se decía que las chilmoleras ‘echaban chilmole al chisme’, un picante que ardía tanto en la lengua como en la palabra.
En el imaginario popular, se decía que algunas chilmoleras eran brujas o hechiceras, pues sus ollas humeantes parecían calderos donde no solo se cocinaba chile y maíz, sino también palabras y secretos capaces de embrujar a todo el barrio.
En torno a las chilmoleras también existían los llamados “agachados”, comensales improvisados que se sentaban en banquitos bajos o de plano se agachaban en la banqueta para saborear el guiso recién servido. Eran clientes de paso (obreros, transeúntes, parroquianos de pulquería) que, mientras mojaban la tortilla en el chilmole, escuchaban y participaban del chisme colectivo. En ese espacio sin mantel ni etiqueta, todos compartían el mismo calor de la olla y de la palabra: la comida se volvía banquete comunitario y el rumor circulaba con la misma rapidez que la salsa picante en la cazuela.
Las ollas chilmoleras, hechas de barro, hunden sus raíces en una tradición milenaria. Desde tiempos prehispánicos, comunidades de todo el territorio mexicano moldeaban vasijas que no solo servían para contener agua o guisar alimentos, sino que también eran guardianas del sabor y la memoria. El barro, con su porosidad y resistencia al fuego, permitía conservar aromas y texturas que el metal jamás logró imitar. Esa misma herencia ancestral llegó hasta las calles del siglo XIX y XX, cuando las chilmoleras capitalinas continuaban usando estas ollas, prolongando un linaje de cocina que viene desde hace más de tres mil años.
Las chilmoleras también dejaron huella en el corazón de la capital. Hacia mediados del siglo XIX se establecieron en la avenida 5 de Mayo, cuando aún llevaba los nombres de Mecateros y Arquillo, los primeros tramos antes de su ampliación y del cruce con la Alcaicería (hoy la calle Palma). Aquellas mujeres con sus ollas de barro y puestos improvisados convirtieron esa zona del primer cuadro en un hervidero de aromas, tertulias y rumores, donde la vida urbana encontraba sazón en cada cucharada.
El tiempo le dio un giro semántico curioso. La palabra chilmolera empezó a usarse como apodo despectivo: persona metiche, fastidiosa, chismosa. La Real Academia Española incluso la registra en ese sentido. El chile, que pica y molesta, se volvió metáfora de carácter difícil y lengua afilada. El diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua sencillamente define chilmolera como ‘persona que se dedica a preparar y vender chilmole y otros guisados’, siendo su segunda acepción la que refiere al molcajete de barro.
En el cine de la Época de Oro, Tin Tan popularizó el término chimiscolera, reforzando esa imagen de la mujer de vecindad que siempre ‘sabía todo’ y hablaba sin descanso. Así, del respeto callejero pasó al terreno del humor y el estigma.
Hoy la palabra ya no designa un oficio, aunque en Oaxaca y otras ciudades algunos restaurantes han recuperado el nombre Las Chilmoleras como homenaje a la cocina popular. En la memoria colectiva queda la imagen de esas mujeres que daban de comer y de hablar a la vez, guardianas de un saber que mezclaba chile, lengua y barrio.
Y aunque en los dichos cotidianos ‘vieja chilmolera’ se diga en tono de reproche, en el fondo revela la fuerza de una tradición: aquella que recuerda que en México, la cocina nunca fue solo comida, sino también palabra, comunidad y fuego compartido.
De la vasija salía calor, comida y compañía. Y como eco, quedaba la figura de la cocinera: fuerte, callejera, siempre con la voz encendida.
Y así fue como entre ollas, guisos picantes y anécdotas, nacen las chilmoleras, un oficio cargado de sazón y charlas que dicen mucho de la identidad mexicana.
Por Víctor Hugo Estala Banda.